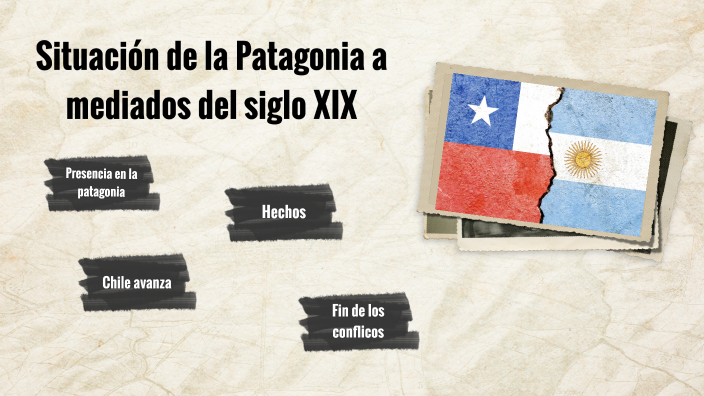La historia de la Patagonia hace referencia a la historia de la zona austral del continente americano, en el sur de los dominios hispanos de Sudamérica. Desde 1522 y hasta el siglo XVIII en los mapas solía ser llamada Patagonia o Tierras Magallánicas toda la extensión inmediatamente al sur del estuario del Río de la Plata. Tanto la falta de conocimiento del territorio como la inevitable imprecisión de la cartografía, llevó a las marcaciones territoriales de las provincias virreinales a algo tan difícil como difuso.
Frente a la determinación de la Monarquía Hispánica de ejercer su dominio, la tenencia efectiva del territorio patagónico estuvo ejercida en el norte por tribus mapuche. Las Tierras Magallánicas abarcaban por su lado Occidental los territorios hacia el sur y este del Archipiélago de Chiloé, habiendo presencia de otros indígenas, conociéndose en parte esa zona como Trapananda[1] y en donde se suponía la existencia de la Ciudad de los Césares,[2] En 1620 el capitán Juan Fernández incursionó en la zona buscando la Ciudad de los Césares llegando hasta el lugar llamado Naval Huapí.[3] y por el otro lado el continuo ataque de los aborígenes pampeanos mantuvo un límite agresivo frente a los avances españoles desde Buenos Aires, mientras que la Patagonia oriental estaba habitada predominantemente por la etnia tsoneka, aonikenk o tehuelche.[4]
Poblaciones indígenas
La Patagonia meridional estaba poblada por pueblos de lengua chon principalmente y otros pueblos cuya lengua no parece estrechamente relacionada con la de sus vecinos como los kawéskars, los chonos, los huarpes y los yaganes.
La región de la Patagonia estaba habitada en el pasado por diversas etnias y tribus indígenas, de lengua chon, entre las cuales que destacan en la Patagonia oriental los tehuelches propiamente dichos (aonikenk), los teushen y los gününa këna o guenaken. En la Isla Grande de Tierra del Fuego se hallaban los onas o selk'nam en el norte y centro y los mánekenks o haush en el sudeste, ambos pueblos estaban emparentados entre sí y también hablaban lenguas de la familia chon. En la región de los canales patagónicos habitaban pueblos nómades canoeros: los chonos desde el sur de Chiloé hasta el golfo de Penas, los kawésqars desde una zona de contacto con los chonos hasta el Estrecho de Magallanes y los yaganes o yámanas, que vivían en la zona del canal Beagle y se desplazaban entre el estrecho y el cabo de Hornos. Pastores anglicanos fueron los primeros europeos en convivir con los onas y yámanas con la misión de evangelizarlos. Los indígenas fueguinos fueron diezmados por las enfermedades contagiadas por los europeos y, en el caso de los onas, también asesinados sistemáticamente por buscadores de oro y ovejeros.
La caza y la recolección eran las principales actividades económica de los tehuelches, que dominaban las pampas patagónicas, y de los sélknams, que lo hacían en las de la isla Grande de Tierra del Fuego. En tanto, los chonos, alacalufes y yámanas vivían de la recolección de mariscos y la pesca.
Los hombres blancos incluyeron el ganado vacuno y el caballo, causando alteraciones en la civilización de los Tehuelches. Su alimentación comenzó a ser de estos animales y aprendieron la habilidad de montar y utilizar al caballo. Esto permitió trasladarse con más comodidad y simpleza pudiendo acercarse hacia la zona norte. Podían intercambiar las pieles de los caballos y las plumas de las avestruces como forma de pago.[5]
Siglo XVI
El Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494 firmado entre las coronas de Portugal y Castilla fijó una línea de polo a polo que pasaba a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (posiblemente el actual meridiano de 46º 37’ longitud oeste) como el límite entre las zonas de conquista de ambas coronas en el Nuevo Mundo. La Patagonia quedó así al oeste de esa línea, dentro de la zona perteneciente a Castilla.
Descubrimiento de Américo Vespucio
Américo Vespucio ha sido señalado como descubridor de la costa de Patagonia y de las islas Malvinas en un viaje de navegación al servicio de Portugal, que alcanza la bahía de Río de Janeiro y el Río de la Plata, iniciado en Lisboa en mayo de 1501, dirigido por Gonzalo Coelho, del cual tomó el mando a los 32° S. En una carta a Piero Soderini, fechada en Lisboa a 4 de septiembre de 1504 y denominada Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quatro suoi viaggi, el navegante relata:
Aunque no llegó a desembarcar ni tomar posesión, luego de este viaje aparecen en los mapas europeos dos ríos llamados Cananor o Camarones y Jordán que sería el Río de la Plata.
Expedición de Magallanes
Fernando de Magallanes zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 en una expedición española compuesta por las naves Trinidad, nave capitana al mando de Magallanes; Victoria; San Antonio; Concepción y Santiago con destino a las islas Molucas. El 31 de marzo de 1520 los expedicionarios desembarcaron en la bahía San Julián para pasar el invierno allí, en donde tomaron contacto con los tehuelches. Posteriormente descubren las desembocaduras de los ríos Deseado y Santa Cruz (en donde naufragó la Santiago). Posiblemente el piloto Esteban Gómez de la nave San Antón o San Antonio, tras sublevarse contra Magallanes el 1 de noviembre de 1520, al regresar a España por la ruta de Guinea haya avistado las islas Malvinas el 6 de mayo de 1521, islas que desde ese momento aparecen en la cartografía como de San Antón, S. Antón, Sansón, Sanson o San Son. El 21 de octubre de 1520 descubrió el cabo Vírgenes y el 1 de noviembre, luego de explorar la entrada de mar, entró al estrecho al que llamó de Todos los Santos y hoy es conocido como estrecho de Magallanes. En la ribera sur del estrecho contempló grandes fogatas que desprendían mucho humo, por lo que bautizó como Tierra del Fuego a esa ribera. La travesía del estrecho le tomó 28 días, cuando salió al océano este estaba excepcionalmente calmo por lo que lo llamó océano Pacífico, continuando hacia las Molucas.
Expedición de Jofre de Loaysa
La expedición de fray García Jofre de Loaisa, a quien también se nombró gobernador general de las Molucas, partió desde La Coruña hacia las Molucas el 24 de julio de 1525 en seis naves con 450 hombres, una de ellas al mando de Juan Sebastián Elcano. El capitán Pedro de Vera con la nave Anunciada desertó de la expedición a la altura del río Santa Cruz, con el propósito de navegar hacia las Molucas por el Cabo de Buena Esperanza, pero no volvió a saberse nada de esta nave. Francisco de Hoces en una exploración al sur del estrecho, descubrió el Pasaje de Drake o de Hoces. La expedición tuvo numerosos problemas, tres de los barcos no consiguieron pasar el estrecho de Magallanes y seis días después de entrar en el Pacífico pierden de vista la carabela San Lesmes el 1 de junio de 1526. El 30 de julio de 1526 murió Jofre de Loaisa y el 4 de agosto también muere Elcano. La única nave restante, la "Santa María de la Victoria", llegó a las Islas de los Ladrones (actualmente islas Marianas) el 5 de septiembre de 1526.[7]
Provincia de Nueva León
Simón de Alcazaba y Sotomayor fue uno de los adelantados nombrados por el rey Carlos V en las capitulaciones del 21 de mayo de 1534 para explorar y ocupar las tierras americanas. Se le otorgó la Gobernación de Nueva León que iba, según la historiografía chilena, desde el Atlántico al Pacífico desde el paralelo 36º 57' 09' 'S al 48º 22' 52' 'S. Alcazaba partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 21 de septiembre de 1534, en una expedición de 250 hombres en dos naves; la que él mismo comanda, "Madre de Dios" y "San Pedro", que llevaba como capitán a Rodrigo Martínez. La Madre de Dios fue separada de la San Pedro por una tormenta a la altura del Río de la Plata y volvieron a encontrarse el 17 de enero de 1535 en el Cabo Vírgenes, hecho que fue relatado por Alonso Vehedor:[8]
Tuvieron la idea de cruzar al Pacífico, pero la situación climática se los impidió, por lo que retornaron hacia el norte bordeando la costa del Atlántico. El 9 de marzo de 1535 Alcazaba fundó en la Caleta Hornos, de la Bahía Gil, 29 kilómetros al sur de la actual localidad de Camarones, en la provincia del Chubut, el "Puerto de los Leones" o Nueva León, que fue el primer intento de fundar una población estable en la Patagonia. Desde allí el mismo día de la fundación, envió una expedición por tierra en busca de riquezas, la cual recorrió la Meseta de Sotomayor internándose unos 70 kilómetros hasta descubrir el actual río Chico, que llamaron "Guadalquivir", en donde tomaron contacto con los tehuelches. Luego de 20 días de marcha, se produce un motín regresando al puerto, en donde fue asesinado Alcazaba y Sotomayor. Rodrigo de Isla logró dominar la sublevación al costo de 80 expedicionarios muertos, algunos de los restantes lograron llegar al Caribe abandonando Puerto de los Leones el 17 de junio de 1535.
Real Audiencia de Panamá
La Real Audiencia de Panamá fue creada mediante Real Cédula del 26 de febrero de 1538 por el Emperador Carlos V. En ella se incluían las provincias de Tierra Firme (Castilla de Oro y Veraguas), todos los territorios que comprenden desde el Estrecho de Magallanes hasta el Golfo de Fonseca (las provincias del Río de la Plata, Chile, Perú, la gobernación de Cartagena y Nicaragua).
Armada del obispo de Plasencia
Francisco de Ribera como gobernador, comandó la expedición que había sido armada por el obispo católico de Plasencia, Gutierre de Vargas y Carvajal. La expedición, compuesta por cuatro naves, tenía como fin la colonización de la zona del Estrecho de Magallanes, ya que el rey le había concedido el 6 de noviembre de 1536 los territorios entre el paralelo 36º 57' 09" S y el estrecho, según la historiografía chilena, nombrando a su hermano Francisco Alonso Camargo como gobernador por cesión del obispo el 24 de enero de 1539, pero luego lo reemplaza por Francisco de Ribera a quien nombra nuevo gobernador al desistir Camargo. Zarparon de Sevilla en agosto de 1539. El 20 de enero de 1540 las tres naves que lograron llegar entraron en el estrecho, donde sufrieron un temporal que dos días después hundió a la nave capitana al mando de Ribera y separó a los otros dos barcos en direcciones opuestas. El barco de Camargo logró llegar al Perú tras atravesar el estrecho, descubrir probablemente el canal Beagle y avistar la isla de Chiloé. La otra nave de nombre desconocido, cuyo capitán probablemente haya sido Gonzalo de Alvarado, hizo toma de posesión de lo que se cree eran las islas Malvinas el 4 de febrero de 1540, en donde invernó por cinco meses para finalmente continuar viaje y llegar a España. Esta Capitulación quedó sin efecto por no haberse cumplido el cometido.
Texto de la Capitulación de Camargo:
Incorporación a la Corona española
El mismo día (24 de enero de 1539) en que el rey firmó la capitulación con Camargo, firmó otra con Pedro Sánchez de la Hoz, por la que creó una nueva gobernación hacia el sur del estrecho de Magallanes, llamada Terra Australis, pero no llegó a materializarse y la Capitulación quedó sin efecto.
El 20 de noviembre de 1542 fue creado el Virreinato del Perú con jurisdicción teórica sobre toda la América del Sur española, excepto Venezuela, el mismo día fue creada la Real Audiencia de Lima, instalada en 1543, la que suplantó a la Audiencia de Panamá en la jurisdicción sobre la Patagonia.
En 1548, Pedro de Valdivia obtuvo de Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima
En 1544 Pedro de Valdivia, ya asentado en Chile, envió dos barcos al estrecho de Magallanes al mando de Juan Bautista Pastene, pero no lograron encontrarlo.
En 1552 Jerónimo de Alderete cruzó desde Chile la cordillera de los Andes por el paso de Mamuil Malal (Neuquén), internándose 30 leguas en una expedición enviada por Valdivia. En 1553, Valdivia envió a explorar por mar a Francisco de Ulloa, quien desembarca en Chiloé, y por tierra a Francisco de Villagrán, quien cruza los Andes por el paso de Tromén.
Valdivia seguía sus expediciones en dirección sur para poder fundar un asentamiento en el lugar, algo que no concretó al encontrarse con los araucanos.[10]
El emperador Carlos I, al confirmar en 1552 el nombramiento de Pedro de Valdivia hecho por de La Gasca, fijó el territorio de la Gobernación de Nueva Extremadura como una franja de 100 leguas de oeste a este desde el Mar del Sur delimitada por los paralelos 27° y 41° de latitud sur (aproximadamente entre Copiapó y Osorno).[11]
Por petición de Valdivia, Carlos I extendió la gobernación gobernación hasta el estrecho de Magallanes por real cédula del 29 de septiembre de 1554,
aunque en el intertanto Pedro de Valdivia había fallecido. Tras esto, el Consejo de Indias trazaría los límites de la porción de la Terra Australis concedida a Alderete, complementando mediante una capitulación los detalles en cuestión.[12] A finales de 1554 el rey Carlos I manda una carta al Consejo de Indias expresando:
El 29 de mayo de 1555 el rey por medio de dos cédulas, nombró gobernador de las tierras al sur del estrecho de Magallanes a Jerónimo de Alderete, el cual tras la muerte de Valdivia asumió como gobernador de Chile, pero muere sin llevar adelante su misión.
Jerónimo, quien fue nombrado sucesor de Valdivia el 17 de octubre de 1554, falleció mientras volvía a Chile desde España en Panamá debido a la fiebre amarilla. Posteriormente, en una real comisión dictada por el gobernador García Hurtado de Mendoza a Pedro del Castillo, el 20 de noviembre de 1560 señaló:
En 1557 el gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, envió a Juan Ladrillero a tomar posesión de ambas riberas del estrecho de Magallanes.[14] a bordo de la San Luis y a Cortés de Ojea al mando de la San Sebastián, este naufraga y logra regresar llegar a la ciudad de Valdivia en un lanchón en octubre de 1558. Ladrillero es el primero en recorrer el estrecho de Magallanes de oeste a este, explorando también el seno de Reloncaví. Cuando se designa a Francisco de Villagra también se le solicita tomar posesión de las tierras al sur del Estrecho en la Real Cédula que lo nombró, quedando en definitiva como límite austral de la gobernación de Chile el polo sur en base al título transferido desde la gobernación de Terra Australis.[15]
El 20 de diciembre de 1558 el rey otorgó al gobernador de Chile, Francisco de Villagra, las tierras que antes había otorgado a Alderete al sur del estrecho.
El 18 de mayo de 1565 fue creada en la ciudad de Concepción la Real Audiencia de Chile y hasta que fue disuelta el 25 de junio de 1575 tuvo jurisdicción sobre la Patagonia.
Debido a la costosa e intermitente guerra contra los araucanos (nombre que dieron los españoles a los mapuches), la Capitanía General de Chile nunca tuvo el control efectivo sobre los territorios australes, pero sí se realizaron fundaciones en la Isla Grande de Chiloé, en 1567 Martín Ruiz de Gamboa la conquistó y fundó Castro en febrero de ese año por orden del gobernador de Chile, Rodrigo de Quiroga. También fueron fundadas Chacao (1567), Calbuco (1602) y Carelmapu (1603).
El 1 de junio de 1570, el rey Felipe II, por medio de una Real Cédula, otorga a Juan Ortiz de Zárate la Gobernación del Río de la Plata, cuya jurisdicción abarcaba desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes, que antes había otorgado a Jaime Rasquín, más 200 leguas de costa en el Mar del Sur (Océano Pacífico), que estaban dadas a Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Domingo Martínez de Irala, como puede leerse en la Capitulación, según la historiografía argentina.[17][18] Según la historiografía chilena, la jurisdicción comprendía desde el paralelo 36,[16] en el confín sur del Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes,[16] y según Manuel Ravest Mora, habiendo una superposición de jurisdicciones con la Gobernación de Chile y la Provincia del Plata entre el paralelo 48º 05' sur, cerca del Puerto Deseado, hasta el Estrecho de Magallanes por el sur y ambos mares en el oeste y este respectivamente.[16] Sobre tal gobernación, la Capitulación dispone que:[19]
El 1 de noviembre de 1661 cuando Felipe IV firmó en Madrid una Real Cédula por medio de la cual se creó la Real Audiencia de Santiago estipulando:[16]
En 1680 el rey Carlos II ordenaba promulgar la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias hecha para armonizar y ordenar las leyes de la Monarquía, en la cual en su Ley 12 expresa que la Audiencia de Chile tuviese:
Y la Ley 9, Título 15, Libro 2, de la mencionada Recopilación, dispone que la Real Audiencia de Charcas tuviese la siguiente jurisdicción:[22]
La real cédula de 1680, afirma que no tienen ningún valor legal las leyes que sean diferentes o contrarias a las leyes de la recopilación, pero es la real cédula del 1 de noviembre de 1681 la que autoriza la publicación de la recopilación.[23]
En 1578 el corsario inglés Sir Francis Drake, que había partido de Inglaterra con cinco naves, desembarcó en Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz y luego atravesó el estrecho en sólo 16 días, tras naufragar uno de sus barcos y desertar el otro, llegó a Valparaíso, capturó un galeón y continuó rumbo a las Molucas, siendo la segunda expedición en circunnavegar el mundo.
En 1580 fue refundada Buenos Aires por Juan de Garay a nombre del adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón. En 1581 realizó una expedición costera hasta la actual Mar del Plata.
Pedro Sarmiento de Gamboa
Pedro Sarmiento de Gamboa en 1579 partió desde el Callao con dos naves en busca de Francis Drake, quien lo eludió por lo que se dirigió al estrecho de Magallanes con la intención de fortificarlo y colonizarlo. Toma posesión del mismo en 1580 en nombre del rey y continúa viaje hacia España para organizar una expedición para poblarlo.
El rey Felipe II lo nombró "Gobernador del Estrecho de la Madre de Dios, Capitán General del mismo y gobernador de lo que poblare", diciendo que:[24]
El 25 de septiembre de 1581 partió de San Lucar de Barrameda con 23 barcos y 2.500 personas, de los que sólo logran llegar a destino 4 barcos, desembarcando el 4 de febrero de 1584 en la segunda angostura, aunque tres de ellos regresan a España después de una tormenta conducidos por Diego de la Ribera.
El 11 de febrero de 1584 fundó en el Cabo Vírgenes, en el actual territorio argentino casi en el límite con Chile, la población de Nombre de Jesús y posteriormente, el 25 de mayo de 1584 fundó la Ciudad del Rey Don Felipe en la Bahía San Blas al interior del estrecho de Magallanes en el actual territorio chileno. El 24 de mayo una tormenta arroja a Sarmiento de Gamboa con el barco Santa María de Castro hacia el Atlántico, navegando hacia el Brasil, desde allí envió un barco con víveres pero este naufragó, por lo que los habitantes del estrecho perecen de inanición.[25] Esta Capitulación quedó sin efecto por haber fracasado su intento.[cita requerida]
Ingleses y neerlandeses en la Patagonia
En 1586 el corsario inglés Thomas Cavendish con tres barcos llegó a Puerto Deseado, lugar al que da el nombre de su barco, el Desire (Deseado). En 1587 entró al Estrecho de Magallanes en donde divisó a 18 sobrevivientes, pero solo uno (Tomé Hernández) aceptó ser rescatado del asentamiento de Rey Don Felipe, rebautizándolo Cavendish como Port Famine (Puerto del Hambre). Cavendish después de realizar piratería en las costas de Chile circunnavegó el mundo.
En 1590 el corsario inglés Andrés Merrik a bordo de la Delicia, haciendo parte de la expedición de John Chidley, ingresó al estrecho después de que fuertes vientos dispersaran la flota y rescata al último sobreviviente la expedición de Sarmiento de Gamboa, pero mueren al regresar al Atlántico.
En 1592 Cavendish en una nueva expedición intentó atacar a Buenos Aires, pero su flota es dispersada por una tormenta, John Davis, quien desertó de la expedición con el barco Desire avistó las islas Malvinas el 14 de agosto de 1592.
En 1594 otro corsario inglés, Richard Hawkins, a bordo de la Dainty atravesó el estrecho y asaltó Valparaíso y luego tomó rumbo norte, llegando en junio de 1594 a la Bahía de San Mateo en donde fue capturado.
En 1599 el corsario holandés Oliver van Noort cazó pingüinos en Puerto Deseado y luego pasa el estrecho, siendo el cuarto en circunnavegar el mundo.
El capitán holandés Sebald de Weert avistó las Islas Sebaldes (parte del archipiélago de las Malvinas) el 24 de enero de 1600 a bordo de la nave Gelof que formaba parte de una expedición de cinco barcos que había partido de Holanda en 1598 al mando de Jakob Mahu, que al morir fue reemplazado por Simón de Cordes. Una fuerte tormenta dispersó a las naves en el Estrecho de Magallanes, por lo que De Weert después de encontrarse con van Noort decidió regresar a Europa. Baltazar de Cordes ocupó Castro por dos meses antes de continuar hacia las Molucas, mientras que Simón de Cordes murió en la Araucanía.
Siglo XVII
El navegante español Gabriel de Castilla, zarpó de Valparaíso en marzo de 1603 al mando de tres naves en una expedición encomendada por su primo hermano el virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla, para reprimir las incursiones de corsarios neerlandeses en los mares al sur. Al parecer esa expedición alcanzó los 64° de latitud sur avistando las islas Shetland del Sur. No se han hallado aún en archivos españoles documentos que confirmen la latitud alcanzada y las tierras avistadas; sin embargo, el relato del marinero holandés Laurenz Claesz (en un testimonio sin fecha, pero probablemente posterior a 1607), documenta la latitud y la época. Claesz declara que él "ha navegado bajo el Almirante don Gabriel de Castilla con tres barcos a lo largo de las costas de Chile hacia Valparaíso, i desde allí hacia el estrecho, en el año de 1603; i estuvo en marzo en los 64 grados i allí tuvieron mucha nieve. En el siguiente mes de abril regresaron de nuevo a las costas de Chile".
En 1604 el gobernador del Río de la Plata Hernando Arias de Saavedra organizó una expedición hasta el río Negro en busca de la ciudad de los Césares (una mítica ciudad fundada por españoles cuya ubicación exacta era desconocida en la zona).
El 8 de septiembre de 1609 fue reinstalada la Real Audiencia de Chile en Santiago. La Recopilación de Leyes de Indias de 1680, en Ley XII (Audiencia y Chancilleria Real de Santiago de Chile) del Título XIV (De las Audiencias y Chancillerias Reales de las Indias) del Libro II, recoge los límites y los funcionarios de esta Audiencia:[26]
En 1615 el corsario holandés Joris van Spilbergen atravesó el estrecho y combatió con la nave española Santa Ana de Pedro Álvarez Pulgar, quien la hunde para no rendirse. Spilbergen es el quinto en circunnavegar el mundo.
En 18 de enero de 1616 la expedición comandada por el holandés Jakob LeMaire avistó las Malvinas. Había partido de Ámsterdam con los barcos Eendracht y Hoorn (incendiada frente a Puerto Deseado), al mando de los hermanos Willem y Jan Schouten respectivamente, con el objetivo secreto de encontrar un paso alternativo al Estrecho de Magallanes. El 24 de enero descubren el estrecho de Le Maire y dan nombre a la isla de los Estados. El 29 de enero descubren y pasan el cabo de Hornos al que llaman Hoorn y continúan hacia Java pasando por las islas de Juan Fernández.
En 1619, la expedición García de Nodal, liderada por los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal circunnavegó el archipiélago fueguino y establecieron una marca de navegación «más al sur» descubriendo las islas Diego Ramírez. Gonzalo volvió al estrecho de Le Maire en 1622 pero murió antes de lograr llegar a la Araucanía.
En 1620 Juan Fernández partiendo desde Calbucó llegó al lago Nahuel Huapi.
En 1624 el holandés Jakob L'Hermite regresando del Perú da nombre a la isla L'Hermite y a la Bahía Nassau y explora Tierra del Fuego.
En 1627 Juan Fernández exploró Neuquén.
En 1643 el corsario holandés Hendrick circunnavega la isla de los Estados demostrando que es una isla. Mientras que otro holandés, Brouwer incendió Castro y Carelmapu, al morir fue reemplazado por Elías Herckmans, quien entró en alianza con los mapuches.
En 1649 Luis Ponce de León cruzó la cordillera de los Andes hacia Neuquén en la zona de Epulafquen capturando indígenas y combatiendo con dos neerlandeses que los dirigían. Al año siguiente el jesuita Diego de Rosales viaja a la misma zona llegando al Nahuel Huapi. En 1653 los hermanos Salazar vuelven a la zona a capturar esclavos indios y en 1666 vuelve a hacerlo Diego Villarroel.
En una Real Cédula en 1669 el rey ordena al gobernador de Buenos Aires tomar medidas contra los indígenas y menciona los límites de su gobernación: "(...) que en los términos de aquella jurisdicción por la parte del sud, i confines de la cordillera e Chile, i provincia de Tucumán (...)"
En 1670 John Narborough tomó posesión a nombre de Inglaterra de la zona de Puerto Deseado y pasa el invierno en San Julián.
El 27 de enero de 1690 el inglés John Strong en la nave HMS Welfare (o Farewell) navegó entre las dos islas principales de las islas Malvinas, bautizando el pasaje como Falkland Channel (actualmente Falkland Sound o Estrecho de San Carlos), luego pasó el estrecho de Magallanes.
La misión jesuita del Nahuel Huapi
En 1609 llegan a Chiloé los primeros jesuitas, Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino, quienes se establecen en Chequián, en la isla de Quinchao.
En 1650 el jesuita Diego de Rosales viaja a la zona de Epulafquen en Neuquén llegando al Nahuel Huapi enviado por el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera para intentar pacificar a los puelches tras la expedición exclavista de Luis Ponce de León en 1649.
En 1656 el jesuita Nicolás Mascardi partió desde Castro recorriendo las islas Guaitecas, Palena y el golfo de Corcovado. En 1660 Jerónimo de Montemayor y Cosme Cisternas misionan a los chonos llegando a bordo de dalcas hasta el estrecho de Magallanes. En 1670 Mascardi funda la misión Nuestra Señora del Populo (luego llamada Nuestra Señora de los Poyas y posteriormente Nuestra Señora del Nahuelhuapi) en Puerto Venado de la Península de Huemul, plantando los primeros manzanos y recorre la cordillera hasta los 44° S. En 1671 exploró los lagos Munster y Colhué Huapi. En 1672 recorrió los ríos Limay y Negro llegando al Atlántico y luego siguió hasta el Cabo Vírgenes. Según Amunátegui, previamente a la fundación de la misión por Mascardi, frailes mercedarios habrían fundado misiones en el Nahuel Huapi procedentes de Osorno y Villarrica.[27]
Las reales cédulas hablaron de la administración de la provincia de Nahuelhuapi por parte del reino de Chile.
En 1673 Mascardi fue asesinado por poyas en una nueva expedición.[30] En 1689 el jesuita José Zúñiga mantiene por cuatro años una misión en Neuquén.
En 1703 el jesuita Phillip van der Meer (Felipe de la Laguna) restableció la misión del Nahuel Huapi, siendo asesinado en 1707, quedando la misión a cargo de Juan José Guillelmo. En 1713 la misión fue incendiada y Guillelmo fue reemplazado por Manuel de Hoyo hasta 1715.
Guillelmo descubrió el paso cordillerano Vuriloche en 1715 y en 1716 fue asesinado y un año después también asesinan a su reemplazante, el sacerdote chileno Francisco de Elguea (o Helguera), por lo que la misión fue abandonada.
Misiones en Trapananda
La región de Trapananda (actual Aysén) fue incorporada a los dominios del Gobierno de Chiloé siendo el área geográfica localizada entre medio del archipiélago de Chiloé y el estrecho de Magallanes, objetivo final a fortificar para el imperio español.[31][2] Estos dominios abarcaban hasta el cabo de Hornos.
Entre el año 1557 y 1679 se efectuaron doce expediciones religiosas para explorar la región.
En las cartas antiguas la región de la Patagonia, entre los paralelos 48° y 50° Sur, aparecía ocupada casi exclusivamente por una gran isla denominada «Campana» separada del continente por el «canal de la nación Calén», nación que se supuso existió hasta el siglo XVIII entre los paralelos 48° y 49° de latitud sur.
El año 1741 ocurre el naufragio del barco británico HMS Wager en la zona del archipiélago Guayaneco.[32][33] Tras el suceso España aumentó su interés en la región, aumentando las expediciones al istmo de Ofqui y mandando misioneros franciscanos y jesuitas quienes trasladaron a canoeros.[34]
Entre los años 1762 y 1767 además del 1798 el jesuita J. Vicuña visitó la región. Juan Levien recibió un título de propiedad entre los paralelos 43° y 48° de latitud sur tras su ayuda a José de Moraleda.[35]
En 1749 el rey Fernando VI de España ordenó la construcción del fuerte San Fernando de Tenquehuén en la península de Taitao, posteriormente desmantelado. Previamente el almirante inglés George Anson había promocionado la creación de un asentamiento de su país en la isla Inche.
En 1792 se realiza una expedición al mando de Francisco de Clemente y Miró junto a Luis Lasqueti a la isla Inche del archipiélago de Chonos.[36]
Siglo XVIII
En 1744 el Oficial Real de Santiago siguiendo órdenes del Consejo de Indias realizó una descripción del reino que detalló las Tierras Magallánicas o Chile Exterior dentro de su jurisdicción:
El límite descrito corresponde con la extensión de cien leguas de ancho este-oeste que fue dada a la gobernación de Nueva Extremadura y provincias de Chile en el siglo XVI.[38] Según Mateo Martinic, con cálculos hechos con datos proporcionados por geógrafos y pilotos de la época de la conquista, daría que la legua española es de más de 6 km actuales. Con el cálculo de las cien leguas desde el la costa del océano Pacífico daría como resultado que aproximadamente el límite llega al meridiano 65 oeste, en el golfo de San Matías, actual puerto de San Antonio Oeste.[21]
Sin embargo, usando el cálculo de las cien leguas españolas de 17,5 al grado (1 legua de 17,5 al grado = 6,3505 kilómetros) desde la costa del océano Pacífico y a 41 grados de latitud sur (límite meridional del Reino de Chile fijado por el Virrey del Perú, Pedro de la Gasca), el límite oriental llega hasta los 66° 22' 56.93" de longitud oeste, a 102 kilómetros de la costa del Golfo San Matías.[39]
Posteriormente, el Procurador General Joaquín de Villarreal envía al Rey Fernando VI un informe titulado “Informe hecho al Rey nuestro señor don Fernando el VI por don Joaquín de Villarreal, sobre contener y reducir a la debida obediencia los indios del Reino de Chile”, de fecha 22 de diciembre de 1752, solicitado por el monarca, en el cual se expresa la extensión territorial del Reino de Chile. Este informe fue aprobado por Real Cédula, del 8 de febrero de 1755, y se formó teniendo a la vista el mapa enviado por el presidente de Chile en 1739.[40][41] Sobre el territorio del Reino de Chile, el informe dice:[42][43]
Los jesuitas en la Patagonia oriental y la Pampa
En 1745 el gobernador del Río de la Plata, José Andonaegui, encomienda a los jesuitas José Cardiel, Matías Strobel y José Quiroga crear una reducción en la Patagonia. Entre diciembre de 1745 y enero de 1746 Cardiel y Quiroga partieron de Buenos Aires en un barco que iba al mando del capitán Joaquín Olivares y Centeno, alcanzando Puerto Deseado el 6 de enero de 1746, luego de realizar exploraciones continúan hasta el cabo Vírgenes, desde donde regresan hasta la bahía de San Julián en donde dejan una cruz con la inscripción Reinado de Philipe V. Año 1746. Al no encontrar tierras adecuadas, regresaron a Buenos Aires el 4 de abril de 1746.
Expediciones francesas
En 1695 el francés M. de Gennes pasó el estrecho de Magallanes. Otra expedición francesa en 1698 al mando de Jacques Gouin de Beauchêne invernó en Puerto del Hambre al no poder pasar el estrecho en un intento de fundar colonias en el Pacífico. En 1701 descubrió la isla Beauchene. Otros franceses, Bisloré y De la Marre, en 1706 llegan a las Malvinas y dan nombre a Port Louis.
En 1713 M. Marcant llegó a la isla Clarence y da nombre al canal Bárbara.
Creación del Virreinato del Río de la Plata
En 1768 el capitán general de Chile Ambrosio O'Higgins, elevó una carta dirigida al Consejo de Indias solicitando con urgencia que se le autorizase el poder fundar asentamientos en la costa patagónica atlántica para poder tomar posesión de la zona y evitar que naciones extranjeras como Gran Bretaña se adelantasen, textualmente "atendiendo a la defensa interior del Reino".
El año siguiente la carta fue presentada en una reunión extraordinaria del Consejo de Indias en Madrid en la que el fiscal general expresó:
Además Ambrosio O'Higgins buscó la incorporación de los indios pampas, presentes en la Patagonia Oriental.[21]
En 1775 el español Juan de la Cruz Cano y Olmedilla crea un mapa de Sudamérica de carácter oficial el cual es usado un año después para crear el virreinato de la Plata,[13] con la creación de esta nueva entidad, se transfiere la provincia de Cuyo (en específico el rey hace referencia a los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan)[13] desde la Capitanía General de Chile. El límite sur de los territorios transferidos al naciente virreinato es el río Diamante,[38][44] acorde con al acta de fundación de la ciudad de Mendoza[13] y con el mapa de Cano y Olmedilla.
En el mapa se explicita el término "Chile Moderno" en la cordillera, además de apreciarse el nombre "Reino de Chile" inclusive en la parte oriental de los Andes. La Comarca desierta de la Patagonia limitaba con los dominios de Buenos Aires en el cabo Corrientes, un poco más al norte de la actual ciudad de Mar del Plata. Se describe que "Chile Moderno" hace referencia a "que los Geografos antiguos llamaron tierra Magallanica, de los Patagones y los Cesares tan celebrados del vulgo, quando no hai en estos paises naciones mas crecidas y numerosas que los Aucas Puelches Toelchus y Serranos de quienes dimanan otras parcialidades que tratan con los Españoles" haciendo referencia a la equivalencia del término con el de Tierra Magalánica como en otros mapas de antiguos.[21][13] El 7 de abril de 1776 mediante una real orden el rey dispone que se le de a Cano y Olmedilla una gratificación en dinero "en atención a la diligencia y acierto con que ha compuesto y grabado el Mapa de América Meridional". El 23 de febrero de 1802 mediante una Real Orden se autoriza el reparto de ejemplares del mapa en los ministerios y el consejo de Indias.[28]
En 1788, el Rey Carlos III autoriza a Alejandro Malaspina a realizar un viaje de carácter científico y político por las colonias españolas en el mundo. La expedición zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789. La expedición de Malaspina se valió de tres cuestionarios oficiales para su uso en el Virreinato del Río de la Plata. El tercer cuestionario lleva por título Respuestas a las preguntas del señor don Alejandro Malaspina concernientes a la situación de las Provincias del Río de la Plata[45][46] y contiene cuatro preguntas con sus respectivas respuestas y dice así:
Creación de asentamientos españoles en la costa atlántica
Las exploraciones británicas en las islas del Atlántico sur así como sus presiones para romper el monopolio español, más la expansión portuguesa en el estuario del Plata, determinaron que la Corona española creara el Virreinato del Río de la Plata el 1 de agosto de 1776, y en 1798 terminara la dependencia de la Capitanía General de Chile con respecto a Lima.
Para detener la amenaza británica en este periodo el rey encargó a los virreyes de Buenos Aires, a partir de 1778, la fundación cuatro establecimientos: Carmen de Patagones, en 1779, Fuerte de San José de la Candelaria (Península de Valdés), Puerto Deseado y la colonia de Floridablanca (1780) en la bahía de San Julián y, según la historiografía chilena, disponiendo que los mismos dependieran accidentalmente del virreinato por temas de proximidad,[21] sin que esto alterara la jurisdicción política del litoral patagónico atlántico. Lo que, según Mateo Martinic, estaría explicitado como parte del reino de Chile en las Instrucciones del 8 de junio de 1778 firmada por el ministro Gálvez.[21]
En las Instrucciones para establecer fuertes y poblaciones en la costa que corre desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes, que llevan por título “Apuntes y advertencias para las instrucciones que se deben formar en Buenos Aires por el Virrey de aquellas provincias con acuerdo del Intendente de Ejército y Real Hacienda de ellas, a los sujetos destinados por Su Majestad para establecer poblaciones y fuertes provisionales en la Bahía Sin fondo, la de San Julián, u otros parajes de la costa oriental llamada Patagonia que corre desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes”, del 8 de junio de 1778, firmada por el Ministro Universal de Indias, José de Gálvez y que acompañaban a la Real Orden del 24 de marzo de 1778, se expresa que:[47]
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Adolfo Ibáñez, en su nota del 28 de enero de 1874, dirigida al Ministro Plenipotenciario de la República Argentina en Chile, Félix Frías, manifestó que el territorio por donde corren los ríos mencionados en los apuntes y advertencias del ministro José de Gálvez era chileno. El ministro Félix Frías, en su nota del 17 de febrero de 1874, en respuesta dirigida al ministro Adolfo Ibáñez, dijo sobre el Río Negro y Río Colorado que:[48][49]
En cumplimiento de la Real Orden, del 24 de marzo de 1778, y de las Instrucciones dadas por el ministro José de Gálvez, del 8 de junio de 1778, se llevó a cabo la toma de posesión del Puerto de San Julián, cuya acta dice:[50]
De la misma forma se expresan las actas de toma de posesión de Puerto Santa Elena, Puerto San Gregorio y Puerto Deseado.[51]
Con el objetivo de dirigir los nuevos asentamientos y de no alterar esta jurisdicción, el soberano creó un nuevo empleo, el de Comisario-Superintendente, por lo que estas colonias formaron la "Superintendencia de los Establecimientos Patagónicos", reservándose para sí mismo la facultad de nombrarlos y no a los virreyes,[21] siendo posteriormente abandonadas las dos últimas, pero con la obligación del virrey de Buenos Aires de reconocerlas anualmente, subsistiendo el Fuerte de San José hasta el 7 de agosto de 1810, fecha en que fue destruido por los tehuelches y Carmen de Patagones sin interrupciones hasta la actualidad.
En el Título de Comisario Superintendente de la Bahía Sin Fondo y San Julián a favor de Juan de la Piedra, mediante Real Cédula del 14 de mayo de 1778, el Rey expresamente dispone que:[52]
De igual modo se expresan los demás Títulos de Comisario Superintendente, expresándose en cada uno de estos títulos que dichas costas patagónicas pertenecen a la jurisdicción del Virreinato de Buenos Aires.[52] Como surgen de los títulos de Comisario Superintendente de los establecimientos patagónicos, dichos Comisarios tenían como autoridades superiores al Virrey del Río de la Plata y al Intendente de Ejército y Real Hacienda, de quienes dependían. Después, mediante Real Cédula, de fecha 5 de agosto de 1783, se modifica la Ordenanza de Intendentes de 1782 y se elimina el dualismo de los dos jefes superiores (Virrey y Superintendente General de Hacienda) y, en lo sucesivo, solamente hubo un jefe superior (el Virrey), en cuya persona se reconcentraba el gobierno, tal como lo había ejercido el Virrey Pedro de Cevallos. Los dos jefes superiores solo duraron el tiempo en que Juan José de Vértiz fue Virrey y Manuel Ignacio Fernández, Superintendente; pero al nombrarse a Francisco de Paula Sanz, como Intendente General de la Provincia de Buenos Aires, ya queda éste como subordinado al Virrey, porque se estableció que sólo hubiera un jefe superior.[53]
El 20 de diciembre de 1783 se celebró el parlamento en Lonquilmo, presidido por Ambrosio O'Higgins en representación de Ambrosio de Benavides Medina. En este se incorporan al cuatro butalmapu los indígenas del oriente de los Andes, consiguiendo su lealtad al monarca y la vigilancia de las tierras magallánicas a través de los capitanes generales de Chile y del comandante general del ejército de la frontera araucana.[28] El acuerdo relata:
El convenio dado a conocer al rey, quien lo aprueba mediante la real orden de 16 de noviembre de 1784.
El Presidente y Capitán General de Chile, Ambrosio O’Higgins, por nota oficial fechada en Quillota el 3 de abril de 1789, y dirigida a don Ambrosio Valdés, Ministro de Su Majestad, dijo estas palabras, posteriores al Parlamento de Lonquilmo con los indios:[55]
El Virrey Nicolás del Campo, marqués de Loreto, pidió informes a las autoridades del Virreinato sobre este suceso, y la contestación de Rafael de Sobremonte, Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, datada en Córdoba el 5 de julio de 1789, expresa que había acordado con el señor Presidente de Chile que, siempre que se acercasen los indios del Virreinato a las fronteras de aquella jurisdicción en demanda de auxilio, se lo prestase por la suma importancia que resultaba para el distrito de Buenos Aires. La nota de Sobremonte dice así:[56]
El Virrey, en su nota del 10 de junio de 1789, informó al Comandante de la Frontera de Mendoza que el Presidente de Chile había avisado tanto al Virrey como al Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán de las incursiones que se intentaban sobre las fronteras del Virreinato, es decir, del lado oriental de los Andes, cuando había llegado a su noticia por las relaciones de los indios de la Capitanía General de Chile con los de Buenos Aires. La nota dice así:[57]
Las notas de Ambrosio O’Higgins, de Rafael de Sobremonte y del Virrey Nicolás del Campo transcriptas prueban que el Parlamento de Lonquilmo fue un medio de consolidar la paz entre los indios de uno y otro lado de la cordillera, sin alterar las jurisdicciones gubernativas, ya que tanto las autoridades de Chile como las del Virreinato acordaron auxiliarse dándose aviso de las correrías de los indios a fin de tomar las medidas necesarias en sus respectivas jurisdicciones. Esta fue la inteligencia que se dio a ese pacto, como lo prueban los sucesos posteriores y la correspondencia oficial, puesto que siempre que se trataba de las relaciones con los indios de una u otra frontera, se reconocía el límite de los Andes.[58] Los indios que habitaban desde Malalgüé hasta Mamelmapú concurrieron a ese parlamento, previo permiso de las autoridades del Virreinato, a cuyo territorio pertenecían, y bajo la expresa orden de dar cuenta de lo que pactasen. De manera que no fue un acto espontáneo de sometimiento de los indígenas, sino una transacción para celebrar la paz con los indios de Chile donde se celebró el parlamento.[59]
Ambrosio O’Higgins, siendo Presidente y Capitán General de Chile, en oficio del 1° de julio de 1789, dirigido al Virrey de Buenos Aires, dijo:[60]
Y por oficio del 8 de abril de 1789, dirigido al Ministro Antonio Valdés, Ambrosio O’Higgins también expresó:[60]
El 4 de marzo de 1793, se celebró el parlamento de Negrete, en cuya apertura Ambrosio O’Higgins dijo:[61]
Y los artículos 7 y 15 del mencionado parlamento, disponen que:[62]
Se realizaron más parlamentos de aquel tipo por orden del gobernador Luis Muñoz de Guzmán hasta 1803.[28]
En el oficio del Virrey Pedro Melo de Portugal, dirigido al Gobernador Intendente de Córdoba, Rafael de Sobremonte, datado en Montevideo el 26 de enero de 1797, se expresa que el presidente de Chile solicitó del Comandante de Armas y Frontera de Mendoza, José Francisco de Amigorena, y éste lo hizo presente al Virrey, que los caciques pehuenches de Malalgüe se junten con los de Balbarco en la Plaza de los Ángeles (donde tuvo lugar antes el Parlamento celebrado en 26 de diciembre de 1783 en Lonquilmo) o en la ciudad de Chillán de aquel reino, a fin de celebrar un parlamento para tranquilizar sus desavenencias. El oficio dice así:[63]
El Virrey de Buenos Aires, Pedro Melo de Portugal, dictó la resolución que fue comunicada al Comandante de Armas y Frontera de Mendoza, en los términos siguientes:[64]
Al sur de la Araucanía en 1792 se iniciaba desde Chile la refundación de Osorno en zona previamente sin control por parte de las autoridades españolas desde el siglo XVI.
En 1790 la Real Compañía Marítima de Carlos IV, en sociedad con particulares, instaló un fuerte en Puerto Deseado para ser utilizado en la extracción de aceites de lobos marinos y de ballenas. El fuerte fue abandonado en 1807 al disminuir la rentabilidad y por causa del clima y los ataques ingleses. Los restos de este fuerte fueron hallados en 2008.[65]
En el Archivo General de Indias es conservado un manuscrito del primer delineador del Depósito Hidrográfico de la Corona de España, el teniente de navío Andrés Baleato. Creado por una real cédula, termina con tres notas, en la segunda de las cuales enuncia:
Por encargo del intendente de Concepción, el alcalde provincial don Luis de la Cruz emprendió en 1806 la exploración de un camino hacía el Atlántico, denominado camino de los chilenos. El intendente lo autorizó diciendo "cómo se podrá extender hasta nuestros establecimientos de la costa de Patagonia". Cruz fue acompañado por un grupo de oficiales del ejército real de Chile y a poca distancia de Buenos Aires, le dijo al cacique aucae Curripilún: "Vosotros fuistéis siempre pobres hasta que llegaron los españoles a estos desiertos chilenos a procrear caballos, vacas y ovejas para vuestro sustento". Y en un memorial presentado al Tribunal del Consulado de Santiago en 1807, el explorador dijo: "Encontrará el Consulado que por él se une a este reino con el de Buenos Aires, quedando a nuestro favor tanto número de tierras cuantas puede gozar el reino de Chile en toda su extensión. Encontrará V.S. calidades de terrenos primorosos para extender nuestras haciendas de ganados, y que nuestro comercio se extiende hasta Europa. Encontrará arbitrios seguros para defendernos por las costas patogénicas de nuestros amigos (los indios) para la defensa, sin multiplicar gastos al erario y mediante ellos extender nuestros descubrimientos y conquistas a los lugares más remotos".[28]
Siglo XIX
La expansión mapuche
Durante el periodo colonial el territorio patagónico oriental norte (hoy provincias argentinas del Neuquén y Río Negro) se vio fuertemente influenciado por los mapuches [67] en el proceso que se conoció como la araucanización de la Patagonia. Varios grupos indígenas de la Araucanía migraron al lado oriental, con lo que llevaron la lengua mapudungun. Ésta sustituyó a las lenguas de los grupos locales (excepto en el extremo austral), viéndose reflejado en que la palabra "tehuelche" (pueblo aborigen de la Patagonia oriental) es de origen mapuche.
Las tribus patagónicas no fueron pasivas a la conquista. Anteriormente los mapuches hicieron colapsar el dominio español del sur de Chile y, aun en el siglo XIX, las etnias pampas y ranqueles araucanizadas saqueaban campos, fortines y poblados, muy cerca de Buenos Aires. Distintos cacicazgos del lado oriental se dedicaron al contrabando de ganado entre la Argentina y Chile, robando en el primero en lo que se denominó "malones" para luego vender lo en el segundo, una práctica que duró mucho tiempo tanto colonial como republicano, hasta que los ejércitos del general Julio Argentino Roca [68] dieran por terminada la campaña militar denominada "Conquista del Desierto".[69]
Emancipación de España
Los límites definidos por la Corona Española entre sus dominios, luego serían objeto de debate por Chile y la Argentina, quienes al momento de su independencia buscaban regirse por el principio del uti possidetis iure. En 1810 subsistían dos establecimientos patagónicos dependientes del Río de la Plata.
En 1856 Chile y la Argentina, en base al debate académico surgido entre académicos de ambos países, se reafirma que sus límites debían seguir el uti possidetis, es decir, por las disposiciones normativas vigentes en el año 1810 dictadas por España.
En el artículo 3.º de la Constitución de Chile de 1822 se establece que: «El territorio de Chile conoce por límites naturales: al Sur, el Cabo de Hornos; al Norte, el despoblado de Atacama; al Oriente, los Andes; al Occidente, el mar Pacífico [...]».[70] Idéntico texto se refrendó en las constituciones de 1823,[n 1] 1828[n 2] y 1833;[n 3] es decir, siempre se dejaba fuera de la soberanía de Chile todo el sector del estrecho de Magallanes al oriente de la cordillera andina, pero se incluían todos los territorios al occidente de la misma, sin embargo, historiadores chilenos plantearían que estos límites descritos no reflejaban el uti possidetis juris, siendo parte de la disputa historiográfica al respecto.
El presidente argentino Juan Manuel de Rosas intentó llegar a acuerdos directos con los hermanos Pincheira, quienes eran guerrilleros realistas, defendiendo para Argentina lo que fue la frontera indígena sur del virreinato del Río de la Plata. Con tal objetivo envía una carta a José Antonio Zúñiga, comandante de las partidas, con fecha del 8 de noviembre de 1830 describiendo la frontera que no debían traspasar:
En tanto, ambos estados comenzaron un proceso por afianzar y expandir sus soberanías en la región. Si bien la Confederación Argentina había logrado llegar con sus ejércitos a dominar hasta el río Negro y el río Limay en 1833, la Guerra Civil hizo retroceder el área bajo su control efectivo. Con tensiones en la zona cordillerana al este de Talca en 1842 inicia la disputa de la Patagonia Oriental, Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes entre ambos países. El presidente de Chile Manuel Bulnes, en tanto, y siguiendo los deseos de su prócer Bernardo O'Higgins, envía en 1843 a la goleta Ancud, al mando de Juan Williams, para fundar la colonia de Fuerte Bulnes en el estrecho de Magallanes. Posteriormente, se fundaría la ciudad de Punta Arenas, unos kilómetros al norte.
De esta manera toma posesión del estrecho y se adelantó en poblarlo a Argentina, la cual reclama años después en 1847 mediante oficio firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana[72][73] y busca hacer una colonia en la bahía San Gregorio la cual fracasa. Argentina por entonces se encontraba inmersa en un largo período de conflictos internos y externos. Chile controlar este estratégico paso, anulando las aspiraciones de Francia y el Reino Unido.
La decisión de Manuel Bulnes fue clave para que posteriormente, al negociarse el texto del tratado de 1881, la totalidad del estrecho quede bajo dominio chileno. El gobierno chileno se preocupó también de afianzar su colonización en las zonas de Valdivia y Llanquihue (en la actual región de Los Lagos), principalmente gracias a la inmigración de colonos alemanes. A la vez, diversas expediciones de reconocimiento de navíos chilenos en las costas de la actual Santa Cruz, generaron tensiones con Buenos Aires. Como la fundación del Puerto Gallegos el 4 de marzo de 1873 en las orillas del río homónimo por parte de Chile, o su presencia en el norte del valle del Neuquén.[21]
Argentina, además de ejercer soberanía efectiva sobre Carmen de Patagones y Viedma, procedió desde mediados del siglo XIX al establecimiento de colonias en las zonas costeras de las actuales provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, por iniciativa de Luis Piedrabuena.
El 18 de enero de 1869, con el visto bueno del gobierno argentino, se estableció una misión anglicana en la bahía de Ushuaia, en las costas del canal Beagle, Isla Grande de Tierra del Fuego, formando su primer asentamiento no aborigen. La ubicación de esta pequeña aldea sirvió para que posteriormente, al negociarse el texto del tratado de 1881, el sector oriental de la isla quede en Argentina.
Finalmente dicho tratado delimitó la Patagonia entre ambos países de forma similar como el citado documento.
Reino de la Araucanía y la Patagonia
Un aventurero francés, Orélie Antoine de Tounens se dirigió a la zona de la Araucanía, hizo contacto con el lonco Quilapán, al que entusiasmó con su idea de fundar un estado para el pueblo mapuche como forma de resistencia al ejército chileno durante la época final de la Guerra de Arauco y el 17 de noviembre de 1860 fundó el Reino de la Araucanía y se proclamó rey[74] bajo el título de Orélie Antoine I. Durante los días siguientes, Tounens promulgó la constitución del reino y, el 20 de noviembre del mismo año, declaró la anexión de la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío por el norte, el Océano Pacífico por el oeste, el Océano Atlántico por el este desde el río Negro hasta el estrecho de Magallanes, límite austral del Reino. El gobierno chileno, bajo el mando del presidente José Joaquín Pérez, ordenó el arresto de Tounens en enero de 1862, siendo trasladado a Los Ángeles donde fue recluido y luego se exilió en Europa.
Colonización galesa
La primera colonización exitosa de la Patagonia fue llevada a cabo en el siglo XIX por 153 inmigrantes galeses, que el 28 de julio de 1865 arribaron en el velero Mimosa al Golfo Nuevo. Estos inmigrantes llegaron al Chubut escapando de la nueva confesión religiosa que los soberanos ingleses querían imponer en Gales. Pocos meses después, se asentaron en el Valle Inferior del Río Chubut, fundando en su margen norte el pueblo de Rawson, que llamaron así en honor al ministro del Interior argentino, Guillermo Rawson, de quien habían recibido ayuda para su asentamiento en la Patagonia. A mediados de 1886, comenzaron la construcción de un ferrocarril para unir la Bahía Nueva con el valle inferior del río Chubut,[75] como consecuencia de esa construcción, surgen en sus cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía Nueva) y de Trelew (valle inferior del río Chubut). Entre 1874 y 1876 llegaron al Chubut [76] nuevos contingentes de colonos galeses, los cuales, pacíficamente y en mutua colaboración con los tehuelches avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poblaciones permanentes hasta los valles cordilleranos (Trevelin, Esquel, Valle 16 de Octubre etc.).[77] También varias familias se instalaron en el Valle Medio de Río Negro, en la localidad de Luis Beltrán, donde desarrollaron un sistema de riego que fue de gran importancia para el crecimiento de esa región. En la actualidad, el día 28 de julio se celebra de una de las mayores festividades de la comunidad galesa: El Día del Desembarco. Ese día, en todas las capillas galesas del Valle del Río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un té y se realizan distintos festejos, como recitales de canciones y poesías en lengua galesa.[78]
Ocupación de la Araucanía y Conquista del Desierto
En 1879 se da el último gran levantamiento mapuche en la actual IX Región de la Araucanía debido a la migración de fuerzas chilenas al norte por la guerra del Pacífico, al mismo tiempo el general Julio Argentino Roca dirigió la Campaña del Desierto en la Patagonia Oriental que le da control militar a la Argentina sobre la zona de Neuquén y Río Negro. El levantamiento fue sofocado por las tropas a cargo de Cornelio Saavedra Rodríguez en 1881, dando fin al proceso de que en la historia chilena se conoce como Ocupación de la Araucanía.[79]
Boom de la ganadería ovina
Las disputas limítrofes
La lucha diplomática entre los dos países por la administración de la zona comenzó en 1842, debido al debate académicos al servicio de sus respectivos Estados, se firma firma del tratado de 1856. En 1881, se definió el límite (del cual surgieron diferendos posteriores), en plena guerra del Pacífico (1879-1883) entre Chile contra Perú y Bolivia. El enviado plenipotenciario chileno para solucionar el conflicto, Diego Barros Arana, declaró que las tierras en litigio no eran más que grises páramos estériles.
Para evitar una guerra entre ambos países fue clave la firma del Tratado de Límites de 1881 el cual establece el límite sobre la cordillera de los Andes hasta el paralelo 52°, estando el Estrecho de Magallanes en territorio chileno, garantizando el libre tránsito de las naciones sobre éste, dividiendo la isla Grande de Tierra del Fuego en una línea recta de norte a sur hasta fijar el límite en el canal Beagle. El Tratado de Límites de 1881 establecía que el límite sería una línea imaginaria formada " (...) por las más altas cumbres que dividen las aguas (...)" hasta el paralelo 52° S. La Isla Grande de Tierra del Fuego sería dividida en dos partes, quedando la occidental en posesión chilena y la oriental en posesión argentina. En 1893 se firmó un protocolo para resolver incongruencias entre la demarcación y el espíritu del tratado.
Sin embargo, la dificultad por definir la línea imaginaria y la situación de las islas del Beagle, provocaron diversas situaciones de tensiones diplomáticas entre ambos países. El problema se originó debido a que no siempre las más altas cumbres de los Andes coinciden con la línea divisoria de las aguas, especialmente en la región patagónica. Las primeras dificultades se solucionaron a través de los llamados Pactos De Mayo, en 1902, por los cuales chilenos y argentinos se comprometían a zanjar sus diferencias a través de un laudo arbitral para el cual eligieron como árbitro al Reino Unido.
En 1978 los problemas limítrofes entre la Argentina y Chile llegaron a una tensa situación, conocida como Conflicto del Beagle, en que ambos países casi se enfrentan en una guerra, por la posesión del Canal Beagle y en su extremo más oriental, las islas Picton, Nueva y Lennox, el fallo arbitral británico dictó a favor de Chile, sin embargo, la Argentina se negó a reconocerlo, tachándolo como insanablemente nulo, argumentando que el Tribunal arbitral habría violado su propia competencia al adjudicar tierras y aguas situadas fuera de la zona conocida como «martillo», que estaba definida en el Compromiso Arbitral. Este enfrentamiento fue solucionado finalmente gracias a la intervención de la Santa Sede, la que propuso en 1983 una solución coincidente en parte con la tesis chilena en lo que respecta a la posesión de las islas, habiendo fallado de igual manera el anterior laudo arbitral británico, pero a favor también y en parte de la tesis argentina en que según el tratado de 1881 Chile no puede pretender costa en el Atlántico como tampoco la Argentina en el Pacífico, tomando como referencia el Cabo de Hornos, la tesis chilena afirmaba la delimitación natural entre los océanos Pacífico y Atlántico Sur por el arco de las Antillas Australes, contraponiéndose a la tesis argentina la cual consideraba una línea recta desde las costas de la Isla Grande de Tierra del Fuego por el norte con el centro en el Cabo de Hornos hasta la Antártida, sin considerar el fondo marino. Tras ello el límite actual fronterizo sobre el mar territorial, circunda a pocas millas de las mencionadas islas hasta llegar al Cabo de Hornos. Otros puntos de diferencias limítrofes, como el Campo de Hielo Patagónico Sur, disputa la cual se firmó un Acuerdo en 1998 y es la última disputa ya que queda un tramo por delimitarse definitivamente entre el monte Fitz Roy y el cerro Murallón, esto mismo está dicho en el Acuerdo, y ambas naciones están negociando una delimitación definitiva y clara, que además deje contentos a los países. La Disputa de la laguna del Desierto, fue solucionada mediante un acuerdo firmado en Santiago en 1996 por los presidentes de ambos países, acuerdos que estaban todos previstos en una agenda del tratado convenido ante la Santa Sede. Es que el tratado internacional de límites e integración entre Chile y la Argentina mediado por el Papa Juan Pablo II, y que duró años de estudio, análisis, y que gracias a su demora trajo calma en lo social, político y comercial, no solo dio fin al problema del Beagle sino que además comprende un sinnúmero de acuerdos que apuntan a la paz definitiva como a la integración en múltiples aspectos entre ambas naciones.
La Patagonia argentina
Para la historia de las provincias patagónicas argentinas véase:
- Historia de Chubut
- Historia de Santa Cruz
- Zona Militar de Comodoro Rivadavia
- Historia de la Provincia de Río Negro
- Historia de la Provincia del Neuquén
- Historia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
La Patagonia chilena
- Historia de la Región de Magallanes
- Historia de la Región de Aysén
- Historia de la Región de Los Lagos
- Zona austral de Chile
Época actual
Hoy ambos países colaboran activamente en temas de interés común, en especial temas de conservación medioambiental y de desarrollo económico y turístico. Las relaciones entre las comunidades a ambos lados de la frontera son fluidas y son comunes las relaciones familiares entre ambos países. Como ejemplo de ello, la madre del Presidente argentino Néstor Kirchner (elegido en 2003 y oriundo de la provincia de Santa Cruz), es chilena descendiente de croatas, oriunda de Punta Arenas, como también lo es el presidente chileno Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas.
La Patagonia se terminó de colonizar recién entrado el siglo XX y en muchos aspectos es todavía una región de frontera. En los archipiélagos al oeste la pesca y la explotación de los bosques de ciprés de las Guaitecas se fundan pueblos que apenas aparecen en los mapas; al este, las grandes estancias dan paso a parques naturales privados o estatales y a un turismo de campo. La cultura patagónica presenta elementos de las culturas tehuelche, fueguina, mapuche, chilota, chilena, argentina y europea.
Actualmente, bajo el nombre de Proyecto Patagonia, el gobierno argentino impulsa una iniciativa para promover el desarrollo territorial, económico y productivo de la región que incluyen a las provincias: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Antártico Sur.[87]
Galería de mapas antiguos
Notas
Referencias
Bibliografía adicional
- MIOTTI, L y SALEMME, M. Poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadoras-recolectoras de Patagonia Complutum, 2004, Vol. 15: 177-206 ISSN 1131-6993
- VALLEGA, A (coord) Historia de la Patagonia desde el siglo XVI hasta 1955. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, marzo de 2001.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Historia de la Patagonia.